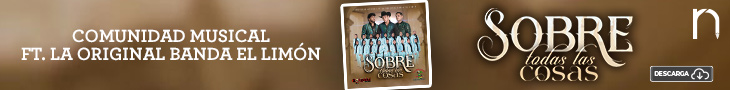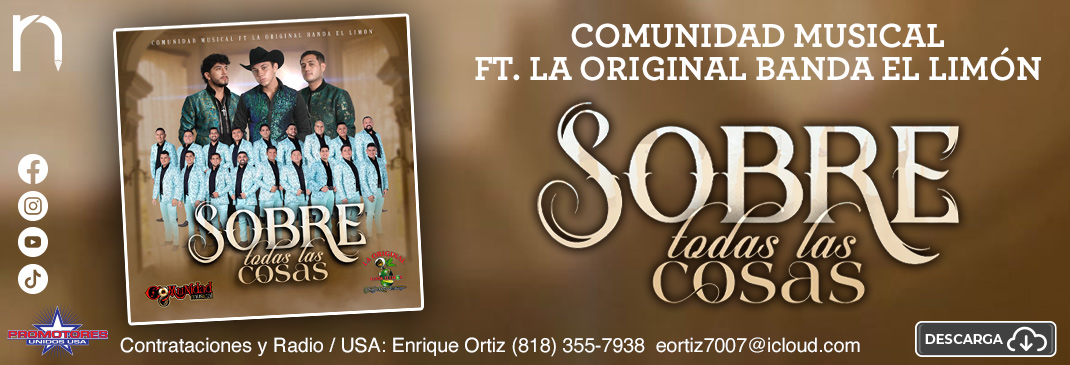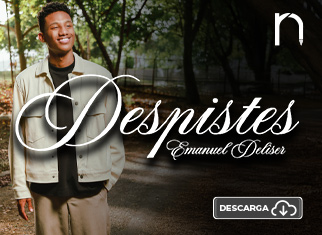La de hoy es una simple recordación de la forma como la radio se comportaba a mediados del siglo pasado durante la Semana Santa en mi ciudad natal, Medellín.
Esta, la segunda ciudad más importante del país, siempre se ha caracterizado por su fervor religioso y el amor por las costumbres y tradiciones. Y la radio no ha sido la excepción.
De hecho, 3 de las 5 emisoras más escuchadas en la ciudad, La Voz de Colombia, Radio Tiempo y La FM, se nutren de los llamados ‘clásicos’ o canciones del recuerdo, y esto sin mencionar que, en Olímpica, la número 1, el mayor porcentaje de su música es de catálogo.
Por si acaso, la otra emisora en ese Top 5 es Blu Radio, que no pone música.
Pero mi historia va mucho más atrás, hasta los años 60, cuando yo era un simple oyente de radio, sin pensar que algún día ella se convertiría en mi pasión y la forma de ganarme la vida.
En esa época, años 60 y 70, no existían emisoras de FM, y la mayoría de las estaciones de AM trabajaban de 6 AM a 12 PM.
Sí, a medianoche, y luego de transmitir el himno nacional, muchas estaciones apagaban sus equipos hasta el día siguiente, no solo para ahorrar energía, sino para no contratar al personal necesario para mantener la transmisión en ese horario.
Los locutores adoptaban un tono más solemne, pausado y respetuoso durante toda la semana. Se evitaban las promociones comerciales con tonos alegres o llamativos. Incluso muchos anunciantes preferían suspender sus cuñas por respeto a la solemnidad religiosa.
Las emisoras de radio hablada hacían programas especiales con curas y teólogos invitados, transmitían desde algunas iglesias, especialmente actividades como la procesión del Santo Sepulcro, la misa del Jueves Santo, el Via Crucis, el rito del ‘lavatorio de los pies’ y las visitas a los ‘Monumentos’ el Jueves Santo.
Algunos recordarán que esa actividad en particular consistía en visitar siete iglesias y sus respectivos monumentos para lograr los favores pedidos, y era común observar largas romerías de feligreses recorriendo los templos, que generalmente este día estaban abiertos hasta la medianoche, para facilitar la llegada de los creyentes.
También era común que estas emisoras invitaran a alguna personalidad eclesiástica, como un arzobispo, un cardenal o algún cura muy reconocido, para hablar de lo que representa la vida, pasión y muerte de Jesús.
Varias emisoras transmitían dramatizados especiales sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Estos programas se producían con efectos sonoros, música incidental y narración solemne.
Uno de los más recordados era «La Pasión de Cristo», dramatizado por actores locales o nacionales, transmitido en capítulos a lo largo de la semana, especialmente en horas de la noche.
Estos espacios solían ir acompañados de comentarios religiosos o reflexiones espirituales, a cargo de sacerdotes o locutores con voz grave y pausada.
Pero el momento más esperado era el tradicional “Sermón de las 7 palabras”, basado en las siete últimas palabras que Jesús dijo durante su crucifixión, según se cuenta en los evangelios.
La tradición de realizar este sermón inició en el siglo XVII por el Venerable Padre Francisco del Castillo en Perú, quien realizó “meditaciones para el Viernes Santo” a partir de las últimas frases de Jesús.
El sacerdote jesuita llevó a cabo una oración que duró tres horas en el Viernes Santo de 1660 en la que comparó el sufrimiento de Cristo con las dolencias de los esclavos e indígenas.
Esta tradición continuó por mucho tiempo, y ese famoso sermón era aprovechado por los curas para hablar de los principales problemas que afectaban a la ciudad, al país y al mundo, relacionando cada frase de Jesús con algunas de esas situaciones.
Incluso, las grandes cadenas radiales terminaban invitando a personajes de la vida pública nacional, políticos, dirigentes empresariales y expresidentes a participar en ese sermón. Su transmisión ocupaba toda la tarde del Viernes Santo, debido a los largos discursos de los invitados.
Por su parte, la programación de las emisoras musicales era variada, pero todas cumplían con una regla no escrita: en Semana Santa, por devoción y por respeto al público, dejaban de tocar sus éxitos tradicionales.
Incluso algunas emisoras apagaban sus transmisores durante los días Jueves, Viernes y Sábado Santo, y solo volvían al aire el Domingo de Resurrección a las 6 de la mañana.
En las que no apagaban sus equipos, la programación consistía en música ‘estilizada’ o instrumental, es decir, versiones orquestadas de éxitos conocidos, interpretados por orquestas como las de Frank Pourcel, Percy Faith, Paul Mauriat, Mantovani, Ray Conniff, Ronnie Aldrich, James Last y muchos otros por el estilo.
Pero muchas de las emisoras preferían tocar música sacra, marchas fúnebres, corales y selecciones de grandes obras religiosas de la música clásica como el “Réquiem” de Mozart, la “Misa Solemnis” de Beethoven, la “Pasión según San Mateo” de Bach y obras de Händel como “El Mesías”.
También era común escuchar coros gregorianos, cantos litúrgicos y fragmentos de bandas sonoras de películas religiosas como “Ben-Hur”, “Los Diez Mandamientos” o “Jesús de Nazareth”.
Aquí vale la pena llamar la atención acerca de este género musical. La mayoría de la gente solo escuchaba música Clásica en Semana Santa. Era casi obligatorio, porque no había otras opciones, ya que no existía internet, no había archivos de MP3, de hecho, los casetes apenas estaban haciendo su aparición.
Por esta razón, mucha gente llamaba a la música Clásica como ‘Música de Semana Santa’. De hecho, hay gente que piensa lo mismo hoy en día…
Todo esto comenzó a cambiar, probablemente, en 1971 con la aparición de la legendaria ópera rock “Jesucristo Superestrella”, que fue transmitida en su integridad por La Voz del Río Grande de Todelar y por la emisora de rock La Voz de la Música.
Desde entonces se volvió tradición que algunas emisoras musicales transmitieran esa obra durante cada Semana Santa, y esto se incrementó con la aparición, en 1975, de la versión en español que grabó Camilo Sesto junto a Ángela Carrasco y otros cantantes españoles.
Sin embargo, hasta donde recuerdo (aunque la memoria es frágil y nos suele jugar malas pasadas), cuando comenzamos a trabajar en La Voz del Cine en 1978, que era una emisora de música en inglés, nosotros seguíamos la tradición de tocar música muy suave y algunos temas instrumentales, igual a como lo hacían las demás estaciones de radio de la ciudad
Sin embargo, en 1978, tomamos la decisión de continuar con nuestra programación normal, rompiendo el esquema y yendo contra la tradición, y la verdad… nada malo pasó. No hubo quejas y, más bien, algunos oyentes lo agradecieron.
Con esto no quiero asegurar que fuéramos los primeros en Colombia en hacerlo, pero sí es posible que fuimos los primeros en Medellín, una ciudad tan chapada a la antigua y aferrada a sus tradiciones religiosas, Desde entonces, las otras emisoras fueron dejando atrás esa costumbre, que hoy en día es difícil de encontrar en la radio.
La globalización, la aparición de la televisión por cable, el internet y, más recientemente, de las diferentes plataformas de streaming de audio y video, llevaron a que la gente dejara atrás esas tradiciones religiosas, en gran parte también porque se han dejado de practicar los ritos religiosos que la gente ve como anticuados.
Como sea, y además de haberse convertido para los colombianos en una semana de descanso, viajes, paseos y fiesta, es también una buena oportunidad para reflexionar acerca de todo lo que nos rodea: nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra relación con la gente, la situación del país, los problemas que aquejan al mundo.
Siempre habrá una buena disculpa para detener nuestra agitada marcha y meditar un poco.
Se los recomienda un ateo…

Tito López hace radio desde 1975 y ha creado formatos radiofónicos exitosos en Colombia, Portugal, Chile, Panamá y Costa Rica.
Es coach de talentos, intérprete de investigaciones de audiencia, productor, blogger, libretista y conductor de programas de radio.
Lo puede seguir en Facebook como Oscar.Tito.Lopez y en Twitter como oscartitolopez.